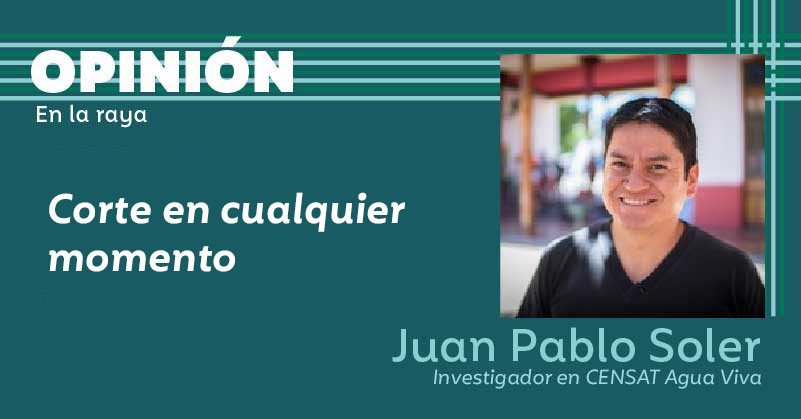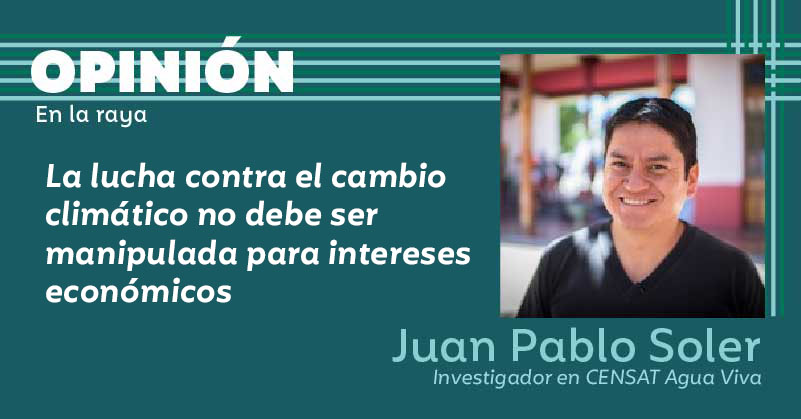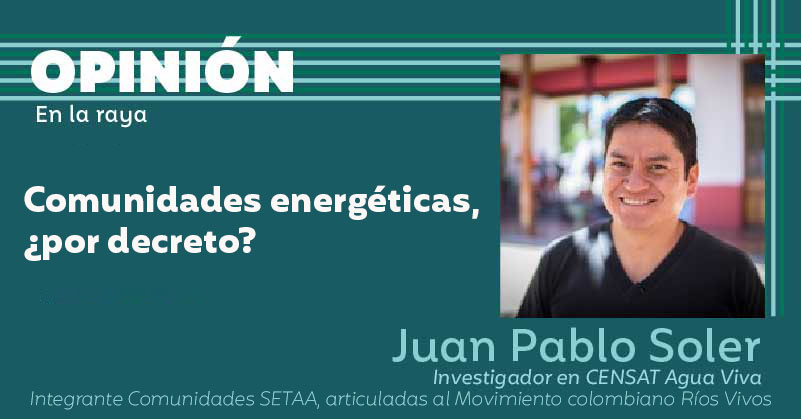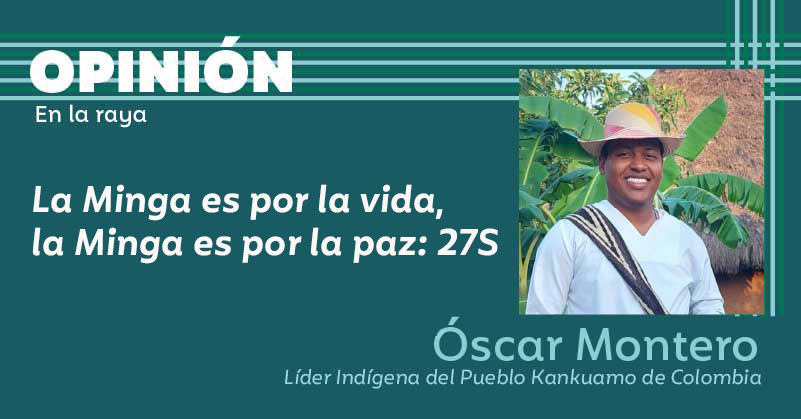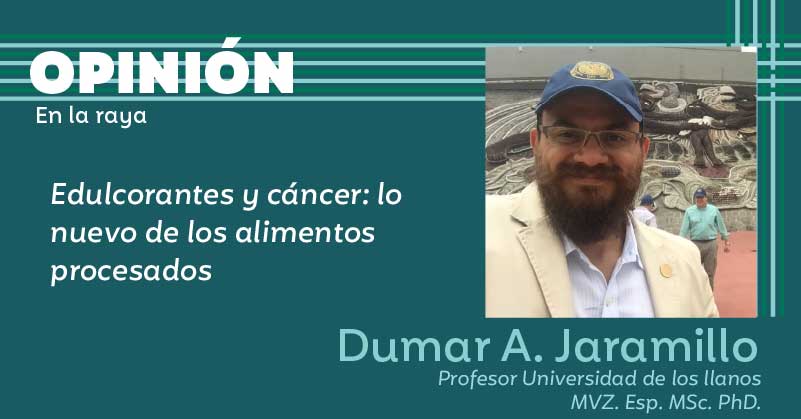Mauricio Jaramillo Jassir
Profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario
Las formas de discriminación más trascendentes no son aquellas más visibles ni escandalosas. La exclusión trasciende cuando es estructural, institucional y socialmente aceptada. "Un hombre puede ser buen padre, ciudadano escrupuloso, amante de las letras, filántropo y además antisemita", decía Jean-Paul Sartre en Reflexiones sobre la cuestión judía (un texto que hace dos semanas cité en carta dirigida al embajador israelí).
Tal es el caso de la islamofobia y la arabofobia, inspiradoras y legitimadoras del actual genocidio en Gaza. La afirmación de Sartre se puede extrapolar para empresarios, académicos, periodistas, políticos, intelectuales y sacerdotes colombianos que hacen prueba a diario de su animadversión (eso sí, velada) por la población árabe palestina. No se trata de expresiones de odio evidentes, pero como en el caso del antisemitismo, de un desprecio que se cuela por afirmaciones que tienen un común denominador: prejuicios en contra de árabes o musulmanes que los hace merecedores del genocidio, apartheid y limpieza étnica.
La arabofobia puede ser explícita, como en el caso del reconocido analista Francisco Thoumi, quien en octubre del año pasado publicó para Razón Pública un texto abiertamente supremacista y que nos recuerda los estereotipos en los que se apoya el odio. La pieza lleva el sugerente título de "Por qué los palestinos no tendrán un Estado", que pretende convencernos de que sólo se trata de un diagnóstico basado en la evidencia empírica, mas no de un deseo del autor, como lo aclara desde el principio. Carreta... se trata de la profecía autocumplida israelí que nos busca persuadir de que los palestinos son salvajes que no pueden acceder a la autodeterminación, como se sostuvo por siglos sobre los pueblos del Medio Oriente y del África Subsahariana. Dice Thoumi en una explosiva frase que aparece en negrilla y agrandada en ese portal: "Los judíos tenían y siguen teniendo una enorme capacidad de organización y de lograr el apoyo de los poderes del mundo -lo que no se puede decir de los palestinos-. Los primeros son globalizados y cosmopolitas, mientras que los segundos pueden tener otras cualidades, pero no las necesarias para manejar la situación de forma exitosa... Cada grupo social está definido por su historia".
En efecto, el racismo se alimenta del determinismo biológico-racial, una supuesta predisposición de algunos sistemas culturales (o en este caso, civilizacionales) que los hace superiores. Esta fue la piedra angular del colonialismo europeo apoyado en la existencia de razas, concepto que, por desgracia, nos negamos a abandonar. Este argumento de que los palestinos necesitan de la ocupación y que una vez Israel abandone su territorio se matarán entre ellos, lo he oído en varias conferencias y charlas académicas. Me recuerda los prejuicios instalados por los belgas sobre los hutus (supuestamente predispuestos para ser gobernados y trabajar manualmente) y tutsis (mejores para gobernar y para la intelectualidad) en el África de los Grandes Lagos.
Samuel Azout, empresario de la Fundación Carulla y hombre de confianza de varios gobiernos, tampoco tiene reparo en asumir públicamente posturas arabofóbicas. No sólo niega abiertamente la existencia de Palestina, sino que suele invocar la lucha contra el antisemitismo para justificar el odio expreso hacia árabes y musulmanes. Ha sostenido, contra toda evidencia, que la violencia israelí es discriminada. Así se expresa sobre los bombardeos: "Para los tontos antisemitas que calumnian sobre genocidio, observen la precisión de las fuerzas de defensa de Israel para evitar víctimas civiles. El ejército más competente del mundo en lo moral y en lo profesional". Para el empresario, los más de 30 mil palestinos asesinados son todos combatientes, culpables y merecedores de su extinción. Hace poco, cargó contra con marcada violencia verbal Úrsula Levy, quien criticó al Estado de Israel por los excesos, tal como los hutus no perdonaban a aquellos miembros de su comunidad que auxiliaban a los tutsis sacrificados a granel. Azout se presenta como filántropo. No es un chiste flojo, sino la cruda paradoja de un odio normalizado.
Diego Santos, periodista digital y titular de una columna en El Tiempo, tampoco tiene problemas en trinar: "Al israelí lo educan desde niño para que odie visceralmente a los árabes, los enseñan a cuestionar y a hacer cosas grandes. A los árabes los inculcan desde niños el odio por los judíos". La retórica es calcada del supremacismo o racismo alemán, guatemalteco, sudanés, serbio, ruandés o nigeriano para llevar a cabo los peores genocidios del último tiempo. El trino que hiede a racismo e incita al odio, todavía está en la red social X. En ningún país de Occidente, un columnista podría hacer una afirmación de ese calado sin enfrentar la indignación ciudadana. En Colombia el mensaje supera los 2000 "me gusta".
En determinadas ocasiones condenan, pero no por motivos humanos o siquiera humanitarios, sino por razones pragmáticas. Ejemplo de lo anterior es la afirmación de Salomón Kalmanovitz de que el asesinato de palestinos es condenable porque los "radicalizará aún más". Es decir, condeno, pero soy incapaz de mencionar la ocupación y despreciar un asesinato que se hace para expulsar a un pueblo. Se lamenta, pero solamente porque esto hará más difícil la negociación. Lamentable lo poco que valen la vida de los palestinos. Sobre la condena tardía y tímida (pero aún necesaria) de Kalmanovitz a la violencia israelí, cabalga una arabofobia en la que pocos reparan.
Estos mensajes cargados de odio contra los árabes palestinos dan cuenta de un racismo que vive entre nosotros y que aceptamos. Pensamos equivocadamente que la única expresión del fenómeno son los insultos enardecidos de bots en redes o de extremistas. Mientras tanto, la arabofobia ha encontrado refugio en la academia, prensa, empresariado y religión. Todos se lavan las manos. Llegó la hora de empezar a hablar de un silencioso pero trascendente racismo institucional que se camufla en las buenas maneras de las "gentes de bien".