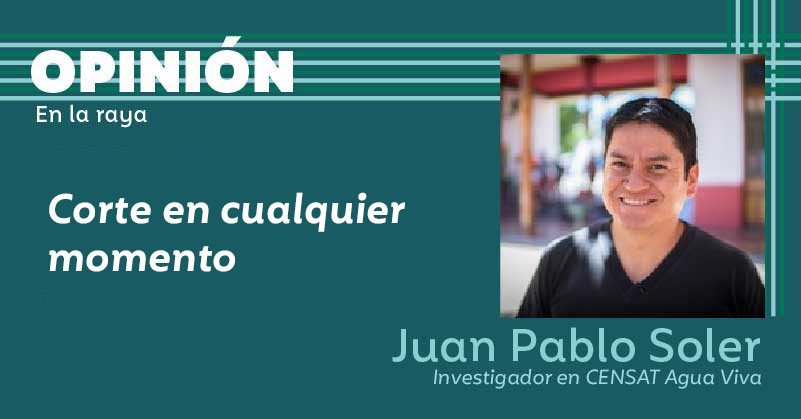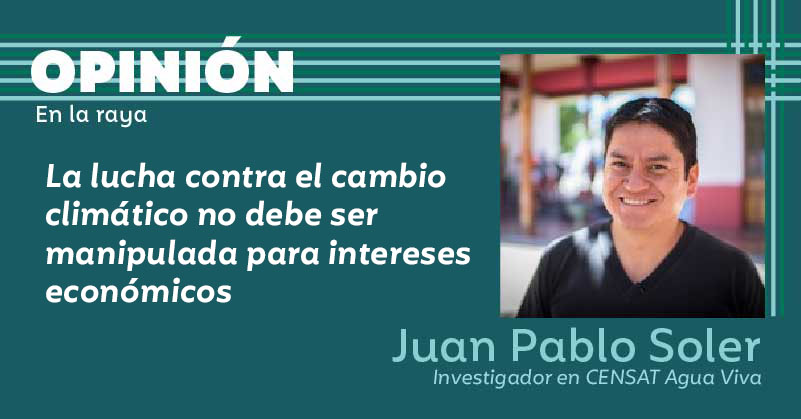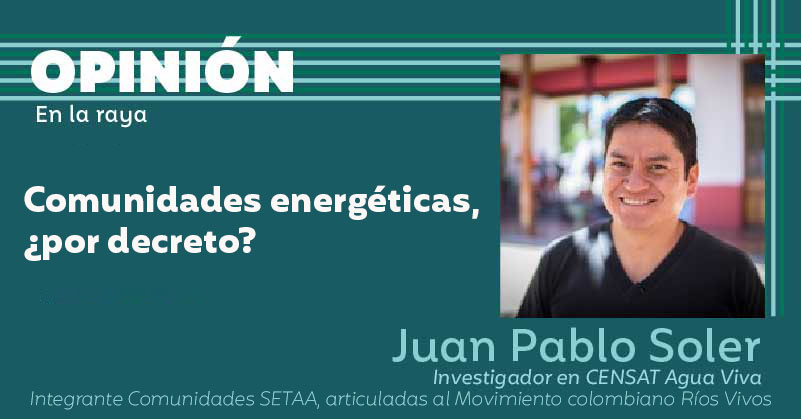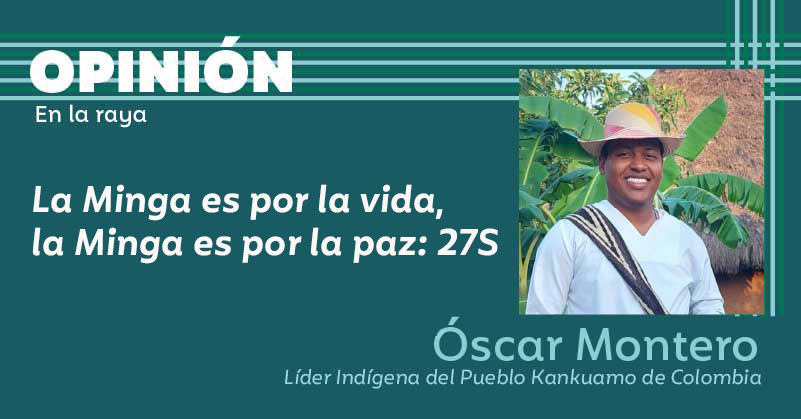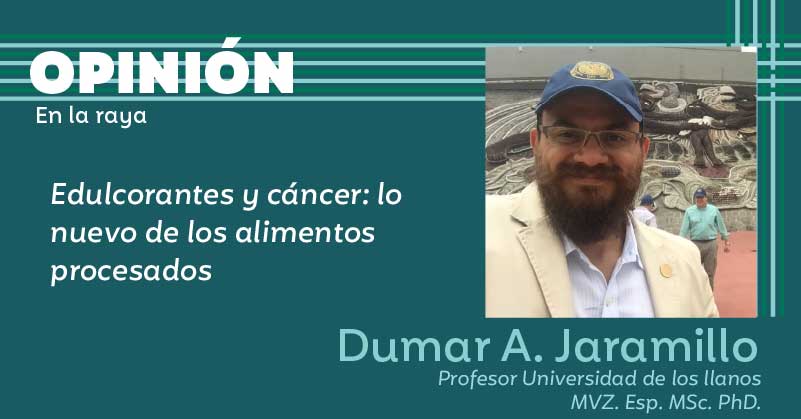Por: Eduardo Montealegre Lynett
Ex Fiscal General de la Nación y Ex Magistrado de la Corte Constitucional
El tres de junio de este año se conmemoran los cien años de la muerte de Franz Kafka, el mejor escritor del siglo XX. Sus parábolas, cuentos y novelas han contribuido al desarrollo de una temática fascinante en la literatura: “la interpretación infinita”. La capacidad que tiene el lector de darle nuevos sentidos a una obra de arte dio lugar a lo que el post-estructuralismo Francés denominó “la muerte del autor” (Roland Barthes). Esta orientación abre todo un universo para la interpretación de un texto dado que caben mil lecturas. En el caso de Kafka, una de las interpretaciones más brillantes la realizó Jorge Luis Borges; la obra del gran checo tiene narrativas que tienden al infinito, es el proceso incomprensible que nunca termina; la puerta que jamás se abre –lo impide el guardián de la justicia– en la pequeña obra maestra “Ante la Ley”; el castillo interminable de Praga, cerca de la calle de los alquimistas donde escribía en horas de la noche. Un discurso que Borges también utilizó, con sus laberintos, bibliotecas y paradojas de Zenón, que no tienen fin.
La elección de la nueva fiscal general de la nación se convirtió en una comedia burlesca: la Corte se ríe del pueblo colombiano. Impasibles ante la grave situación de orden público que afronta el país, dilata al infinito –como en los magistrales cuentos de la nueva literatura fantástica– la escogencia de la máxima autoridad penal en Colombia. No se trata desde luego de fatigar un género literario, lo que hay en el fondo es una estrategia oscura, un ajedrez para debilitar al primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Es la absoluta politización de la justicia. Hecho que no extraña, pues durante meses guardaron silencio frente a todos los abusos de poder del fiscal Barbosa, convertido en jefe de la oposición. Un payaso.
El cinismo de la Corte Suprema –y aquí no hablo en el sentido de la filosofía griega, porque sería un elogio que no merecen– ha llegado al extremo de permitir que la dirección de la Fiscalía quede en poder de una fiscal general investigada por vínculos y colaboración con el narcotráfico. Las evidencias contra Mancera son contundentes: sabía de la relación del director del CTI en Buenaventura con la mafia, y lo protegió. Además, obstaculizó de forma sistemática las labores de los agentes encubiertos que arriesgaron su vida. Es un hecho evidente: Mancera favoreció la estructura criminal. Una conducta que daría lugar a su extradición.
Que tristeza ver a la más alta autoridad de la jurisdicción ordinaria –la Corte Suprema– apoyando la toma mafiosa del ente investigador. La pregunta que nos hacemos los ciudadanos es simple: ¿por qué esa alta corporación se arriesga a perder su majestad y legitimidad que otros honestos magistrados construyeron durante más de un siglo? Elemental mi querido Watson –como diría Sherlock Holmes, el gran detective del cuento policiaco de Conan Doyle–: la institución fue cooptada por la extrema derecha y le están haciendo el juego al discurso incendiario de los bárbaros. No quieren el cambio. Hay que tumbar al gobierno de los pobres. A la izquierda moderada de América Latina. ¿Quién es el gran titiritero?
La desvergüenza de la Corte Suprema no termina ahí, ahora quieren imponer una mordaza al pueblo y al derecho fundamental a la protesta social. La ciudadanía salió el ocho de febrero a expresar su indignación por las omisiones inconstitucionales de la Corte; bloqueó legítimamente calles y puertas de acceso al Palacio de Justicia. A los circunspectos magistrados –se veían como estatuas de la antigüedad clásica– no les agradó para nada que el pueblo gritara su inconformidad con los abusos de poder de los togados. Claro, ellos son intocables. Marchar con pancartas, slogan, cantos y consignas, es una falta de respeto. Las restricciones a la movilidad de los intocables, según la prensa amarillista de la derecha, altos dignatarios y señoritos del derecho se llama ‘secuestro’ y la protesta legitima es llamada ‘terrorismo’. Una afrenta a su dignidad. La misma que por cierto perdieron cuando entraron en el juego de las disputas por el poder político en el país; cuando se bajaron del pedestal e ingresaron en el fango de la politiquería. No pueden salir ahora –como lo hizo el arrogante presidente de la Suprema y su ronda de opacos magistrados– a reclamar por la independencia judicial y el respeto al Estado de derecho cuando el quiebre institucional empezó con ellos, con sus omisiones inconstitucionales. Desde hace cuatro meses está en su campo la terna y no pasa nada.
Todo este sainete en que se ha convertido la elección de la nueva fiscal parece, como diría Ronald Dworkin, una “novela en cadena”, o un haiku japonés escrito por varios poetas, como Basho. El primer acto del teatro del absurdo lo protagonizó la Suprema: impávidos, salen a decir que toda protesta es válida, menos cuando se realiza contra ellos. El segundo acto, lo ejecutó la Corte Constitucional que abandonó su tradición progresista, defensora de derechos para colocarse de espaldas al pueblo que la eligió –a través del parlamento–. Es insólito que la alta corporación, que posiblemente definirá con base en una sentencia de tutela la situación inconstitucional creada por la no elección de la fiscal general, salga a legitimar los abusos de la institución que controla. Es preocupante el acelerado retroceso en que ha entrado el Tribunal Constitucional. Cada vez juega más a la derecha, favoreciendo con sus fallos los bolsillos de los poderosos. Increíble el abismo en el que entró.
He citado en varios escenarios a Carlos Fuentes, quien decía que en la modernidad no existe una correspondencia entre las palabras y las cosas, para el manchego Don Quijote los molinos son gigantes y las campesinas princesas. Sabia reflexión que también hizo Foucault, acompañado de la filosofía del lenguaje del siglo XX, iniciada con el giro lingüístico propiciado por Wittgenstein –de la mano de Frege, Russell y el “Círculo de Viena”–. Esta interpretación resulta de actualidad para leer a la Corte Suprema: la protesta del pueblo en las calles, que lo autoriza para restringir “transitoriamente” derechos fundamentales de otros, es “violencia”. Es un constreñimiento ilegal, una desobediencia civil, un sacrilegio que atenta contra los bienes sagrados de los dioses. La protesta social es una presión indebida. Estamos ante un nuevo holocausto. ¡Qué disparate! Hablemos claro: la asediada no es la Corte, es ésta, quien acorrala y desafía la voluntad popular.
Ante los desafueros de la justicia sólo queda un camino: la movilización popular orientada a la lucha por el derecho. Así como ellos exigen garantías para el desarrollo de sus atribuciones, los colombianos también pedimos respeto por nuestras expectativas. La locomotora del cambio no tiene reversa. El país no se dejará avasallar por el abuso. El golpe blando no triunfará. ¡Que les quede bien claro! Ya la comunidad internacional –la OEA– se pronunció acertadamente.
Como en el teatro del absurdo, de Samuel Beckett, nos sucederá algo parecido a Godot: nos quedaremos esperando una elección que nunca llegará. Y la Corte, impasible, de espaldas al país, seguirá generando con sus actuaciones una espiral de explosiones sociales incalculables. Nada les importa, están cómodos en su jaula de oro, atiborrada de privilegios.