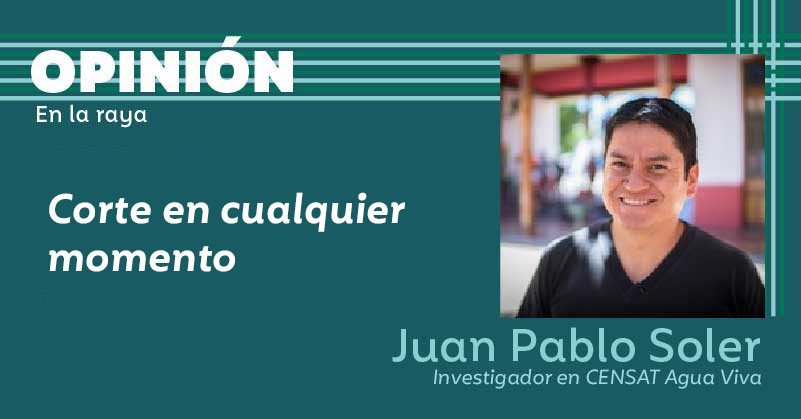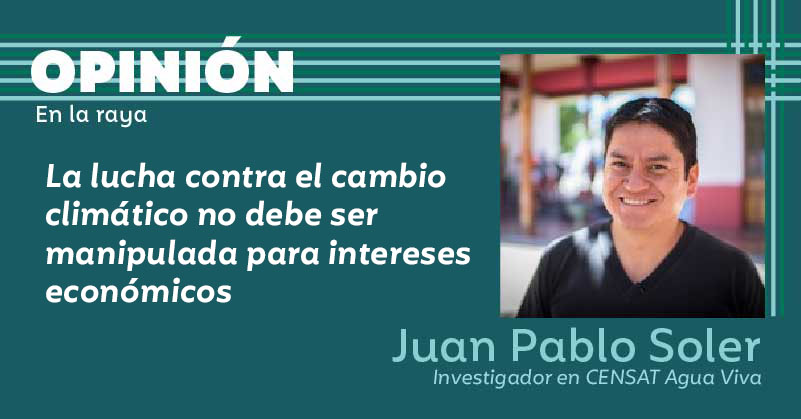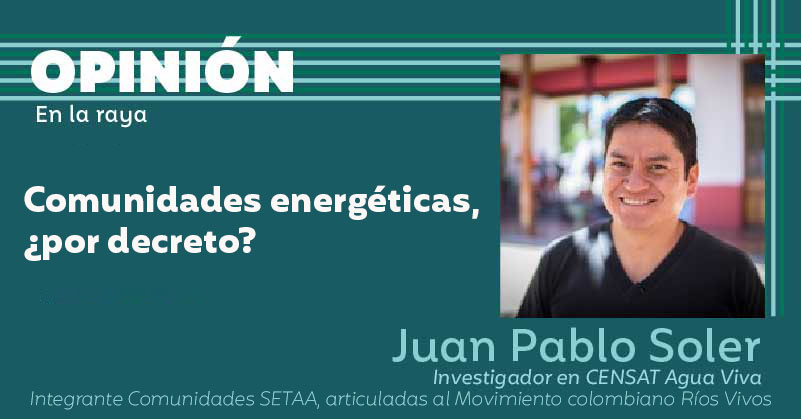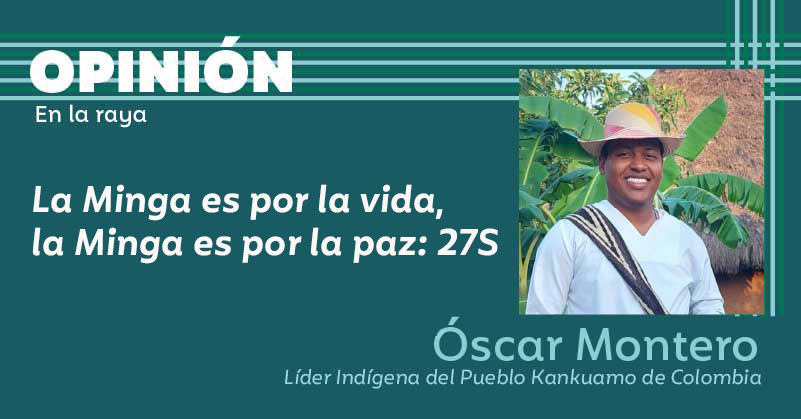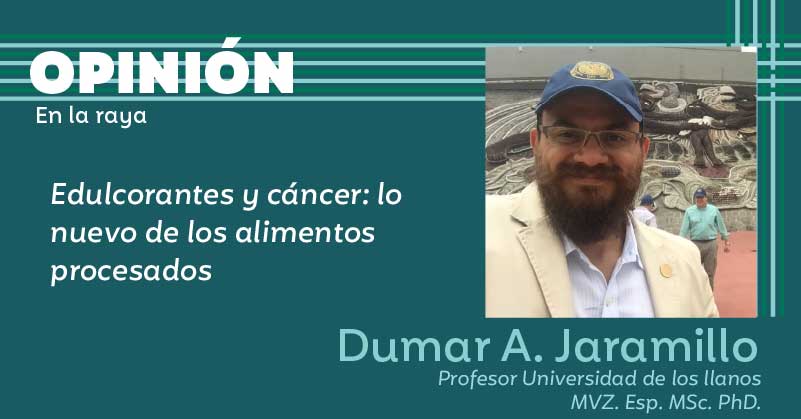Por: Francisco Javier Toloza
En el análisis del inicio del presente año legislativo en esta misma revista, hice alusión a la ambivalencia existente en la propuesta presidencial del “acuerdo nacional”. Hoy con mayores elementos del debate expuestos o decantados, las contradicciones sobre el rumbo del gobierno y de la misma coyuntura histórica lejos de superarse se han profundizado. Aunque las palabras “acuerdo” y” nacional” parecen seducir por sí mismas de modo tal que nadie plantee rechazo inicial, cada sector político de la coalición de gobierno o del espectro opositor, tiene su propia definición del mentado “acuerdo nacional”.
Se escucha, por ejemplo, al senador Iván Cepeda contraponer acuerdo nacional y proceso constituyente, pero dicha oposición solo es posible bajo un determinado concepto del gran acuerdo. No obstante, el primer acuerdo parcial de la Mesa con el ELN, retoma el término sin mencionar ni descartar la cuestión constituyente, aunque quien lea con rigor entenderá que el ámbito del debate incluye los actuales marcos constitucionales. Los medios de información identifican acuerdo nacional, no con el “sancocho nacional” de Bateman que buscaba integrar sectores excluidos, sino con un contubernio contemporizador entre “los mismos de siempre” donde Petro siga siendo presidente, pero quede sometido a los consensos del conjunto de facciones del bloque dominante.
La reciente invocación de Petro al poder constituyente ha generado el crujir y rechinar de dientes del establecimiento en su conjunto, incluido el enquistado en su gabinete. El presidente ha identificado que no es posible constituyente sin acuerdo nacional, aunque su mirada de lo nacional va más hacia territorios y sectores marginados que al caleidoscopio de personerías jurídicas o clientelas políticas. Lo que aún no ha definido es que sería fútil un acuerdo nacional sin constituyente. Mientras tanto para el poder mediático, cualquier ejercicio propio de la confrontación política y de la batalla de ideas, es presentada maniqueamente como una ruptura de la posibilidad de “acuerdo nacional” desde la perspectiva del establecimiento. El veterano ex canciller Álvaro Leyva ha exacerbado el revuelo con su lectura acertada en derecho internacional,- inviable por ahora para el derecho interno-, que el Acuerdo de Paz venía preñado de Asamblea Constituyente, a grado tal que todos los expresidentes del régimen cerraron filas y no faltó el premio Nobel que amenazó con un golpe de estado diciendo que un escenario constituyente debería enfrentarse a las FFAA y puso queja en New York denotando que cree que lo firmado en La Habana es su patrimonio privado.
De “acuerdos nacionales” está llena la historia colombiana, desde que hubo uno en 1854 para derrocar a José María Melo quien buscaba cumplir sus compromisos con el artesanado. Lo nacional siempre será relativo, así como variantes los puntos de consenso y los métodos para conseguirlo. De “constituyentes” aunque en menor cuantía, también está plagada nuestra vida republicana, y todas en ruptura con el derecho existente desde las “cartas de batalla” del siglo XIX a la irregular Séptima Papeleta. Lamentablemente -y de ahí el reiterado fracaso de los sucesivos intentos- han sido pactos excluyentes hacia las mayorías, centralistas y de espaldas a los territorios, así como de salvaguarda intacta a los intereses de las elites. El más contundente ejemplo fueron los pactos bipartidistas de Sitges y Benidorm que en 1957 dieron origen al llamado “Frente Nacional” del que hasta el día de hoy sufrimos sus efectos nocivos para la apertura democrática. Pero también la Constituyente de 1991, por no decir incluso el Acuerdo de Paz de 2016, fueron intentos fallidos de “acuerdos nacionales” que, aunque con pretensiones renovadoras no lograron salirse de la tradición histórica que marginaba a muchas expresiones del denominado “país nacional” de Gaitán y supeditada los cambios necesarios a la voluntad y métodos del establecimiento de un poder constituido reactivo a cualquier cambio.
El significante del acuerdo nacional es hoy una consigna en disputa con una posible doble cara: la posibilidad de morigerar y transgredir los cambios por la vía de los dispositivos propios del régimen, es decir hacer reformas cada vez más moderadas por medios constituidos para que se mantengan intactos los grandes poderes económico-políticos; o la búsqueda de un mecanismo democrático pero extrainstitucional, que requeriría otros consensos y apoyos -altas cortes, FFMM, movilización social, procesos de paz, entre otros- para darle curso a estas transformaciones que no son solamente una apuesta de Petro, sino en buena medida requerimientos sistémicos urgentes. El dilema para la actual coalición de gobierno y demás sectores políticos del país en la actual coyuntura histórica, es sí se insiste por enésima vez en un pacto dentro del poder constituido y sus actores -con algunas cooptaciones-, o sí se rompe la historia nacional abriendo camino a un gran acuerdo constituyente con el conjunto de fuerzas vivas del país y los territorios, expresiones de dentro y fuera del régimen, incluyendo a un constituyente primario cuya representación es compleja pero necesaria para una verdadera democratización.
A imagen y semejanza del Frente Nacional, el régimen de 1991 desarrolló su propio esquema de “irreformabilidad” esencial. El bloqueo institucional del régimen contra las apuestas reformistas de Petro lo ha enfrentado con los límites del poder constituido y lo obliga a recurrir al poder constituyente para poder refrendar parcialmente sus promesas de campaña. Se han develado los límites de una victoria electoral dentro de las “reglas del juego” del régimen, diseñadas de antemano para perennizar el statu quo. El curso seguido por la deformación de la Ley Estatutaria de Educación, o las componendas y extorsiones parlamentarias en la hoy neoliberal reforma pensional, solo denotan la inviabilidad de mínimas transformaciones dentro de las actuales reglas del régimen político. No se trata de hacer check list de proyectos aprobados, sino del sentido genuino de éstos en el marco del programa de gobierno, y cómo no, también evaluar si los mecanismos propios de parlamento y unas cortes venales permiten afianzar el cambio o por el contrario lo asimilan al régimen.
Detrás del escándalo de la UNGRD -o de las cuotas burocráticas a los partidos tradicionales- no está la picaresca de un par de pillos, sino un comportamiento sistemático inherente al actual sistema político colombiano, sin el que éste no podría funcionar y que termina fortalecido por quienes exigen al gobierno y al pueblo soberano someterse a las denominadas “instituciones”. Hasta el mas procaz santanderista acepta que la institucionalidad no se restringe a la formalidad legal sino incluye a estructuras imbricadas de poder que como el clientelismo transgreden no solo el derecho sino las apuestas de transformación social.
El problema no es “gobernar” como claman editorialistas del régimen y no pocos integrantes de la coalición, sino gobernar acorde al programa de gobierno elegido. Obviamente nadie cree que deba paralizarse la labor ejecutiva y sus facultades, así como tampoco se puede detener el accionar de las diversas jurisdicciones durante el proceso constituyente. Pero a la mitad de su gobierno Petro no puede seguir esperando la conversión del diablo, ni mucho menos arriar las banderas que le dieron el apoyo del constituyente primario, sino insistir en el impulso decidido del proceso constituyente que en la práctica había despuntado en el estallido social y cuyo pleno desarrollo superará de seguro el 7 de agosto de 2026.
¿Por qué, si supuestamente un proceso constituyente es una locura irrealizable, toda la derecha cierra filas en su contra con tanta insistencia y virulencia? ¿Por qué si una constituyente favorece a Uribe y sus secuaces, estos no la apoyan? Si nos dicen que la Carta de 1991 es la cura milagrosa de los problemas nacionales y solo bastaría aplicarla, ¿por qué -y cómo- sí se va cumplir ahora, tras más de tres décadas de retraso? Preguntas que no quieren asumir los actores políticos contrarios al poder constituyente porque se sienten más cómodos con el poder constituido, bien sea porque lo usufructúan o porque se conforman con sus migajas.
El fracaso del Acuerdo de La Habana demostró que seguir insistiendo que la paz del siglo XXI cabe en la Constitución neoliberal y en sus estrechos y maniatados métodos solo prolonga la guerra y raya en la perfidia. Ni siquiera el fast track se implementó a cabalidad y hoy todavía el Estado sigue sin cumplir con la promulgación de más de 14 normas. No de forma gratuita el presidente incluye dentro de los ejes constituyentes saldar el incumplimiento de esta obligación de Estado, y para cualquiera que observe los desarrollos de la Paz Total tiene claro las transformaciones constitucionales que dicha política exige para su consolidación y ponerle fin a la guerra. Otro inventario similar podría hacerse con álgidas problemáticas surgidas o acrecentadas en este tercio de siglo para los que ni la Carta Magna en vigor con sus sucesivas reformas regresivas, ni el constituyente derivado han elaborado los marcos necesarios: crisis ecológica, crisis energética, ordenamiento territorial, soberanía nacional, corrupción, economías ilícitas entre tantas otras.
Evadiendo los debates políticos e históricos de fondo, todos los opinadores mediáticos del régimen y varios incautos han salido con la manida cita del artículo 376 de la Constitución Política como una especie de sortilegio legal que impidiera el proceso constituyente. El artículo 13 del Plebiscito de 1957 era aún más restrictivo y proscribía expresamente cualquier modificación constitucional por fuera del Congreso, pero un consenso esencialmente de elites permitió darle curso “legal” a la ANC de 1991. Hoy por hoy el impedimento al proceso constituyente está menos en la constitución de papel que definiera Lasalle, y más en avanzar en el necesario acuerdo político nacional, -que nunca será unánime-. El poder constituyente a diferencia de una mera asamblea constitucional solo podrá impulsarse con la apropiación masiva y desde abajo de la pertinencia de romper el molde de la Constitución de 1991. El viejo Gramsci nos diría que es un tema de correlación de fuerzas, pero fiel a su filosofía de la praxis nos ratificaría que las correlaciones de fuerzas no son estáticas, sino que se crean con la acción política.