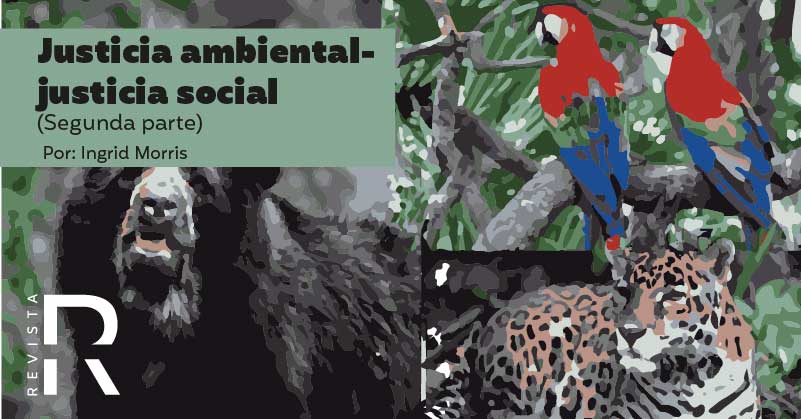Existe una imagen idealizada de Silicon Valley como un modelo de trabajo que promueve la creatividad y el bienestar, pero oculta una explotación disfrazada. Esta ideología se extiende a universidades y otras ciudades que imitan el modelo, priorizando la estética y la promesa de éxito sobre la verdadera formación o el bienestar. Al final, trabajo y ocio se fusionan en una falsa imagen de progreso.
Por: Consuelo Pardo
Análisis especial para la Revista RAYA
Algunos empleados juegan voleibol, otros conversan en la piscina y alguno intenta conciliar el sueño en el cuarto de descanso. También hay un salón de meditación y una biblioteca para quienes se consideran menos mundanos. En cada pared, en cada pantalla, se despliegan mensajes impositivos: “¡Despierta la creatividad!”; “sé auténtico”. Una carta de un cliente anónimo, colgada en el camino hacia las oficinas, deja un testimonio de agradecimiento. Lleva por título: “Cambió mi vida”. En ella se lee: “Quería agradecerles desde el fondo de mi corazón. Esta empresa ha cambiado mi existencia”. Todo en las instalaciones parece declarar que no se trata de una compañía tradicional, sino de un club recreativo moderno, regido por principios de solidaridad e igualdad. Trabajadores y clientes comparten algo en común: se perciben como dueños. No hay jefes, o cada uno se considera su propio jefe, y deciden si trabajan desde casa, por la mañana, por la noche o de madrugada. Los visitantes, impresionados, describen su jornada en Silicon Valley a sus conocidos. Hablan del progreso y de lo que llaman “excelentes condiciones laborales”. Uno de ellos comenta: “Creo que todas las empresas deberían pensar en la salud de sus trabajadores. Allí, por ejemplo, tienen bicicletas para que uno pueda dar un paseo en cualquier momento”.
La imaginería de las empresas de Silicon Valley está diseñada para hacernos creer que hemos llegado al fin de la era del esfuerzo. Se ha convertido en el retrato común del bienestar, un bienestar, claro, siempre productivo. Si en otra época los ideólogos del emprendimiento valoraban el “estoicismo” del trabajador, ese que renunciaba a cualquier lugar mientras cumplía con sus funciones, hoy, en la era de la “innovación”, se exige lo contrario. No se admite a quien parezca excesivamente disciplinado y cumplidor –aunque lo sea, por supuesto–, y se espera que los empleados oculten cualquier malestar. Fingir es clave: basta con que den órdenes a ChatGPT. Deben proyectarse como rebeldes… Rebeldes que abrazan la idea de ser aventureros, de disfrutar lo que hacen (unas catorce horas al día) y que, guiados por el coaching, creen estar cerca de ese momento de iluminación prometido que los llevará al “éxito” . Más de uno, en su obstinación, habrá buscado consuelo en las perogrulladas de Steve Jobs: “Cuando se innova, se corre el riesgo de cometer errores”... O seguirán las máximas de Elon Musk, convencido de que todo lo que hace es fruto de su inspiración y su optimismo. Los ricos se ven de filósofos y humanistas, y la sociedad debe simular que lo son.
Silicon Valley, más allá de California y sus empresas tecnológicas, se erige como el nuevo ideal del trabajo. Es el paraíso en la tierra para quienes se llaman emprendedores o para aquellos que aspiran a trabajar con los supuestos emancipados que lograron captar a un inversionista poderoso. Pero detrás de esa promesa de independencia e innovación tecnológica, seductora por su jerga casi infantil propia de historietas de superhéroes —elevator pitch, business angel, excubator, repiten los imitadores que se sienten tan preferidos como el Profesor X—, se esconde el sometimiento. Sin advertirlo, todos en este modelo están obligados a ser clientes. Los pocos asalariados ya no piensan en derechos laborales: quedan deslumbrados con el confort y el “desarrollo” de la empresa, confirmando siempre sus “buenos servicios”. Los no empleados, en cambio, son timados por la uberización, que los denomina “socios”, aunque en realidad son una clientela que paga por desgastarse. Y los clientes tradicionales, sin notarlo, se perciben como emprendedores que han ganado su libertad gracias a plataformas para las que, al menos, también trabajan como calificadores de servicio.
Aun así, si uno decide abrazar esta nueva fe, el desgaste parece terminar. ¿Por qué quejarse? Confiar es la anestesia. El cuerpo ya no se siente ajeno ni extraño en el trabajo, como el del obrero enloquecido de Tiempos modernos … Todo empieza, por supuesto, con pequeñas cosas, con ver el mundo, como ellos dirían, “positivamente”. En Google, por ejemplo, ni siquiera se suben las escaleras como se suben las escaleras: mientras el empleado asciende rumbo a una reunión, puede leer en el muro cuántas calorías quema por cada escalón y, así, convencerse de que está haciendo ejercicio saludable. En Rappi, admirada por “conquistar” a los inversionistas de Silicon Valley, los repartidores pedalean en bicicleta y, según el fundador de la empresa, “son las estrellas” que “entregan la magia”. Incluso quienes compran en los supermercados parecen cumplir una labor altruista: “Seleccionan los productos con amor”. Mientras tanto, en los empleos que emula el estilo Silicon Valley, ofrecen un viernes libre cada quince días, pero las semanas exigen jornadas de cien horas. Convertir al empleado en un neurótico incapaz de pensar que es explotado, porque la empresa ofrece cuartos de descanso y trabajo remoto, se ha convertido en una de las estrategias antisindicales más eficaces.
Silicon Valley es publicidad pura. Su escenografía, con personajes que creen en la autodeterminación, se convierte en las acotaciones de una obra que todos desean y deben representar para promover su trabajo. Así, pueden decir convencidos: “Ahora sí llegó la libertad”. Los periódicos ilustran esa voluntad de imitación: “Barcelona debería intentar ser Silicon Valley”; “Guadalajara, la segunda ciudad más poblada de México, es considerada el Silicon Valley de América Latina”; “São Paulo lanza el Silicon Valley brasileño”. No se trata tanto de enriquecerse como Silicon Valley, sino de replicar su montaje: esa imaginación infantil y masculina que describe una vida laboral supuestamente más evolucionada, como la del ghetto empresarial.
En esta universidad moderna, la creatividad —hoy, fundar spin-offs y start-ups— se mezcla con la promesa de la eterna juventud, como en un club recreativo. No hay tiempo para el entretenimiento real, pero este debe parecer tan accesible como los objetos lujosos de un centro comercial. El empleado ideal de Silicon Valley se forma en esta nueva academia: agotado tras un día de trabajo hasta las diez de la noche, encuentra alivio durmiendo en el cuarto de descanso, bajo las escaleras de la oficina del director ejecutivo. Moldeado por la moral corporativa, imagina que su casa y su empresa son lo mismo. Y así, no hay ciudad que, en su afán de progreso, no aspire a convertirse en Silicon Valley. No es solo la promesa de la tecnología redentora; es la fantasía de un mundo convertido en un cuartel laboral entretenido y jovial.
Esa tendencia también se refleja en las universidades, que cada vez más se reduce a su escenografía. ¿Cuantos no son valoradas y promocionadas por la sofisticación de su campus o de sus plataformas virtuales? Podría decirse que la universidad ha comenzado a imitar la estética y el lenguaje de Silicon Valley. Pero ¿de dónde surge ese conjunto de imágenes que hoy conforman esta ideología? De la universidad misma. O, al menos, de su existencia reducida al mito del campus: la vivacidad de la Universidad de Stanford. Las empresas tecnológicas más admiradas replican escenas de la vida universitaria, presentándolas como una formación alegre y orientada al éxito. Sin embargo, dado que el trabajo nunca cumple esa promesa, resulta necesario evocar un estado que socialmente se considera anterior para sostener la ilusión un poco más. Lo mejor es que la vida laboral se asemeje, al menos, al día a día en una fraternidad universitaria norteamericana, con bibliotecas y salas de estudio. De este modo, se prolonga la espera del momento en que el "bien formado" podrá demostrar su genialidad.
El mayor logro del montaje Silicon Valley radica de la manera en que borra la separación entre trabajo y ocio, instalando toda la vida en la oficina o en la universidad, que no es más que la antesala del mundo laboral.
En este contexto universitario coexisten la creatividad (hoy entendida como fundar spin-offs y start-ups ) y la promesa de la eterna juventud, propia del club recreacional. No hay tiempo para un entretenimiento real, pero este debe parecer tan accesible como los objetos lujosos de un centro comercial. El empleado ideal de Silicon Valley se forma en esta nueva academia: agotado tras una jornada laboral que se extiende hasta las diez de la noche, se encuentra consuelo al poder quedarse a dormir en el cuarto de descanso, ubicado bajo las escaleras de la oficina del director ejecutivo. Moldeado por la moral corporativa, imagina que su hogar y su lugar de trabajo son lo mismo.
Por eso, no hay ciudad que, en su afán de “progreso”, no aspire a convertirse en Silicon Valley. No se trata únicamente de la promesa de una tecnología redentora; se trata de la fantasía de transformar el mundo en un cuartel laboral entretenido y jovial.
Nota: Este texto hace parte del proyecto Misión Ciencias Humanas, que busca orientar la formulación participativa de una política pública que revalorice las humanidades y las ciencias sociales en Colombia.